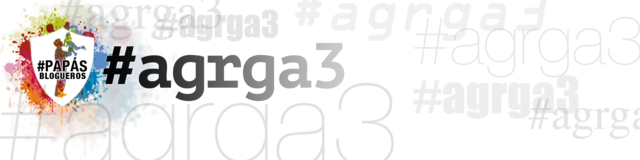Soy padre de un hijo adolescente y no creo que exagere si afirmo que ésta es una de las aventuras más complejas que he tenido que asumir en mi vida. A falta de libro de instrucciones, y nadando permanentemente en un mar de dudas e inseguridades, intento no naufragar en exceso y en asumir todo el proceso como un aprendizaje del que no solo él sino también yo salgamos más empoderados. Lo cual no quiere decir que nos convirtamos en hombres heroicos e imbatibles sino más bien todo lo contrario, es decir, en individuos que hayamos aprendido que la vulnerabilidad y la necesidad del otro/la otra es lo que otorga fortaleza ética a nuestra existencia. Este hondo compromiso me ha regalado algunos de los mejores momentos de mis últimos 15 años, pero también me ha restado tiempo y energías, por lo que no siempre ha sido ese estado ideal que ahora me meten por los ojos en blogs y redes sociales. He intentado, e intento, ser un buen padre, o sea, un padre dubitativo, generoso y cómplice, que no amigo de mi hijo, pero eso no me ha llevado a uno de esos paraísos que parecen sacados de un anuncio y en los que la paternidad se nos vende como si fuera la única vía posible para la felicidad. Al contrario, yo en muchos instantes me he sentido con ganas de tirar la toalla, me he arrepentido de parte de las decisiones de vida y hasta he soñado con dimitir de mi función. Y, por supuesto, he seguido construyendo otras muchas facetas de mi vida que me generan satisfacciones, que multiplican mis energías y que me ayudan a crecer como el hombre de coraje y ternura que un día me propuse ser. Todas ellas tan relevantes como mi paternidad porque sin ellas estoy seguro que mi hijo no tendría cerca al aprendiz de casi todo que continuo siendo. Todo esto, además, me ha permitido comprobar de primera mano que ser padre es un deseo no un derecho.
Por todo ello siento de entrada tanta desconfianza hacia todo ese movimiento, que no sé si no pasa de ser una moda o, en el peor de los casos, una manera de revestir de manera políticamente correcta un neomachismo «soft», que insiste en mostrarnos una imagen brillante de nuevos padres, la cual parece ser, para algunos, el primer paso hacia la construcción de masculinidades mucho más igualitarias y empáticas. Es cierto que esa dimensión de lo privado es casi la única en la que muchos hombres hemos empezado a compartir responsabilidades y a asumirlo como un espacio que nos permite desarrollar habilidades y capacidades que durante siglos pensamos que eran propias de mujeres. No seré yo quien dude de esos padres tiernos que cada vez veo con más frecuencia en los parques o de esos hombres con carrito que generan una expectación por donde pasan digna de la portada de la revista para mujeres más «exigente». Sin embargo, y como hace ya tiempo que asumí eso de que el feminismo es una permanente «filosofía de la sospecha», no dejo de preguntarme si detrás de esa fachada hay o no una auténtica transformación, y no solo de ellos, sino sobre todo de las relaciones de género, o sea, de poder, que siguen dando forma al sistema sexo/género. Me gustaría saber cómo es el reparto de autoridad en su ámbito familiar, o cómo esos padres amorosos actúan en sus entornos laborales o si perpetúan las fratrías viriles de siempre aunque hayan cambiado los escenarios. Querría imaginar que ese esmero en jugar con los niños, o en darle la merienda, o en jugar con ellos mientras se bañan, tiene su correspondencia en la transformación de muchos de las expresiones macro y micro de una masculinidad que continúa, me temo, apoyándose en los muchos privilegios que heredamos de nuestros padres. Sería estupendo pensar que todos esos padres que recogen a sus niños del cole pero que no sé si son capaces de sacrificar parte de su recorrido profesional para que sus compañeras brillen, o que no me consta si señalan con el dedo a los colegas que a su alrededor hacen alarde de machismo o que dudo si están por la labor de militar al lado de mujeres feministas con el objetivo de hacer más justo el mundo que vivimos, tuvieran muy claro que lo personal es político y que no se trata simplemente de ser buen padre sino de asumir que ya es hora que aprendamos a restar y a dividir. Porque solo así, por ejemplo, nuestras compañeras podrán sumar oportunidades, prestigio y autoridad. Como también sería revelador comprobar que esos hombres tan cuidadores lo son también de ancianos, enfermos o dependientes, es decir, que igualmente se implican en trabajos de atención a los demás que no suelen ser tan gratificantes ni divertidos como acompañar a un hijo en su crecimiento.
Creo que corremos el riego pues de convertir las nuevas paternidades en una especie de mística mediante la cual, una vez más, asumimos las portadas y el protagonismo, acaparamos jornadas y eventos, convirtiéndonos en héroes que en vez de superpoderes llevan en sus manos ramos de flores y paquetes de pañales. Me da miedo pensar que nos volvamos a quedar en la superficie y que la conversión del 19 de marzo en día del padre igualitario no sea más que una operación cosmética de esas que hacen que todo cambie para que todo siga igual. Y todo ello porque estoy plenamente convencido de que la desigualdad entre mujeres y hombres tiene que ver con unas estructuras de poder – político, económico, cultural, simbólico – que van mucho más allá de nuestras relaciones familiares. Unas relaciones que, obviamente, hemos de construir sobre el reconocimiento del otro como igual y de la corresponsabilidad a todos los niveles, pero que no bastarán para darle la vuelta a un mundo en el que ellas son las principales víctimas del «gobierno de los padres», incluidos esos que ahora suben fotos a Facebook acariciando a su hijo como nunca el suyo hizo con ellos.
Soy padre de un hijo adolescente y no creo que exagere si afirmo que ésta es una de las aventuras más complejas que he tenido que asumir en mi vida. A falta de libro de instrucciones, y nadando permanentemente en un mar de dudas e inseguridades, intento no naufragar en exceso y en asumir todo el proceso como un aprendizaje del que no solo él sino también yo salgamos más empoderados. Lo cual no quiere decir que nos convirtamos en hombres heroicos e imbatibles sino más bien todo lo contrario, es decir, en individuos que hayamos aprendido que la vulnerabilidad y la necesidad del otro/la otra es lo que otorga fortaleza ética a nuestra existencia. Este hondo compromiso me ha regalado algunos de los mejores momentos de mis últimos 15 años, pero también me ha restado tiempo y energías, por lo que no siempre ha sido ese estado ideal que ahora me meten por los ojos en blogs y redes sociales. He intentado, e intento, ser un buen padre, o sea, un padre dubitativo, generoso y cómplice, que no amigo de mi hijo, pero eso no me ha llevado a uno de esos paraísos que parecen sacados de un anuncio y en los que la paternidad se nos vende como si fuera la única vía posible para la felicidad. Al contrario, yo en muchos instantes me he sentido con ganas de tirar la toalla, me he arrepentido de parte de las decisiones de vida y hasta he soñado con dimitir de mi función. Y, por supuesto, he seguido construyendo otras muchas facetas de mi vida que me generan satisfacciones, que multiplican mis energías y que me ayudan a crecer como el hombre de coraje y ternura que un día me propuse ser. Todas ellas tan relevantes como mi paternidad porque sin ellas estoy seguro que mi hijo no tendría cerca al aprendiz de casi todo que continuo siendo.
Por todo ello siento de entrada tanta desconfianza hacia todo ese movimiento, que no sé si no pasa de ser una moda o, en el peor de los casos, una manera de revestir de manera políticamente correcta un neomachismo «soft», que insiste en mostrarnos una imagen brillante de nuevos padres, la cual parece ser, para algunos, el primer paso hacia la construcción de masculinidades mucho más igualitarias y empáticas. Es cierto que esa dimensión de lo privado es casi la única en la que muchos hombres hemos empezado a compartir responsabilidades y a asumirlo como un espacio que nos permite desarrollar habilidades y capacidades que durante siglos pensamos que eran propias de mujeres. No seré yo quien dude de esos padres tiernos que cada vez veo con más frecuencia en los parques o de esos hombres con carrito que generan una expectación por donde pasan digna de la portada de la revista para mujeres más «exigente». Sin embargo, y como hace ya tiempo que asumí eso de que el feminismo es una permanente «filosofía de la sospecha», no dejo de preguntarme si detrás de esa fachada hay o no una auténtica transformación, y no solo de ellos, sino sobre todo de las relaciones de género, o sea, de poder, que siguen dando forma al sistema sexo/género. Me gustaría saber cómo es el reparto de autoridad en su ámbito familiar, o cómo esos padres amorosos actúan en sus entornos laborales o si perpetúan las fratrías viriles de siempre aunque hayan cambiado los escenarios. Querría imaginar que ese esmero en jugar con los niños, o en darle la merienda, o en jugar con ellos mientras se bañan, tiene su correspondencia en la transformación de muchos de las expresiones macro y micro de una masculinidad que continúa, me temo, apoyándose en los muchos privilegios que heredamos de nuestros padres. Sería estupendo pensar que todos esos padres que recogen a sus niños del cole pero que no sé si son capaces de sacrificar parte de su recorrido profesional para que sus compañeras brillen, o que no me consta si señalan con el dedo a los colegas que a su alrededor hacen alarde de machismo o que dudo si están por la labor de militar al lado de mujeres feministas con el objetivo de hacer más justo el mundo que vivimos, tuvieran muy claro que lo personal es político y que no se trata simplemente de ser buen padre sino de asumir que ya es hora que aprendamos a restar y a dividir. Porque solo así, por ejemplo, nuestras compañeras podrán sumar oportunidades, prestigio y autoridad. Como también sería revelador comprobar que esos hombres tan cuidadores lo son también de ancianos, enfermos o dependientes, es decir, que igualmente se implican en trabajos de atención a los demás que no suelen ser tan gratificantes ni divertidos como acompañar a un hijo en su crecimiento. Todo ello por no hablar, porque eso sí que sería para nota, de lo importante que sería que fueran haciendo algunas lecturas feministas que les permitieran asumir el tapiz que han tejido millones de mujeres como un modo de vida y no como una simple bandera que enarbolan el 8M o el 25N.
Creo que corremos el riego pues de convertir las nuevas paternidades en una especie de mística mediante la cual, una vez más, asumimos las portadas y el protagonismo, acaparamos jornadas y eventos, convirtiéndonos en héroes que en vez de superpoderes llevan en sus manos ramos de flores y paquetes de pañales. Me da miedo pensar que nos volvamos a quedar en la superficie y que la conversión del 19 de marzo en día del padre igualitario no sea más que una operación cosmética de esas que hacen que todo cambie para que todo siga igual. Y todo ello porque estoy plenamente convencido de que la desigualdad entre mujeres y hombres tiene que ver con unas estructuras de poder – político, económico, cultural, simbólico – que van mucho más allá de nuestras relaciones familiares. Unas relaciones que, obviamente, hemos de construir sobre el reconocimiento del otro como igual y de la corresponsabilidad a todos los niveles, pero que no bastarán para darle la vuelta a un mundo en el que ellas son las principales víctimas del «gobierno de los padres», incluidos esos que ahora suben fotos a Facebook acariciando a sus hijos como nunca los suyos hicieron con ellos.
Publicado en THE HUFFINGTON POST, 17-3-2017:
http://www.huffingtonpost.es/octavio-salazar/la-mistica-de-las-nuevas-paternidades_a_21879956/?utm_hp_ref=es-homepage
Sigue leyendo ->