“A los dos les asaltaban las dudas, pero estaban esforzándose al máximo; los dos dudarían de sí mismos, harían avances y retrocesos, pero seguirían intentándolo, porque confiaban el uno en el otro y porque Jude era la única persona del mundo que merecía que él experimentara todos los contratiempos, las dificultades, las inseguridades y la sensación de vulnerabilidad.”

Hay libros que te dejan indiferente y los olvidas al día siguiente de haberlos terminado, si es lograr llegar a su última página. Hay otros que te provocan un placer instantáneo pero que difícilmente calan más allá de tu piel. Los mejores, sin duda, son aquellos que te dejan herido, como si cada página fuera una navaja afilada que recorre tu piel y se mete dentro, muy adentro de ti, dispuesta ya a quedarse para siempre. En esa ceremonia de dolor y gozo, el lector siente como su cuerpo se hace cómplice de las letras que expresan emociones y, por tanto, se estremece, pasa frío, se acalora o tiembla. Como si se tratara de un orgasmo en el que fuera complicado distinguir cuánto hay de dolor y cuánto de placer. Como ese sobresalto que adivinamos en el rostro del hombre que aparece en la bellísima y desgarradora portada de Tan poca vida.
Tan poca vida es uno de esos libros. Cuando aun me duele el alma, y el cuerpo, después de haber llegado a su última página, siento que es una de las lecturas que más me han conmocionado en los últimos tiempos. Esta historia de cuatro amigos de Nueva York, que se desarrolla a lo largo de varias décadas, y muy especialmente la historia del antihéroe que la autora subraya como protagonista, ha abierto en canal mi pecho de hombre en gerundio y me ha reconciliado con la literatura que es capaz de ser como ese espejo que se pone a los moribundos frente a la boca para comprobar si aún respiran.
La novela de Hanya Yanagihara, una joven autora norteamericana desconocida para mí y supongo que para la mayoría, cayó en mis manos gracias a la recomendación de una amiga librera que me advirtió de lo mucho que me gustaría y de lo mucho que tenía que ver con las cuestiones que me ocupan y me preocupan. Nunca podré agradecerle lo suficiente a mi querida Ana Rivas, la maga que reina en la cordobesa República de las letras, que me pusiera sobre la pista de un libro que, entre otras muchas cosas, nos sitúa frente lo que los hombres solemos callar, frente a nuestros miedos e incapacidades, frente a los dolores que asumimos con tal de responder a las expectativas de género. En este sentido, Tan poca vida es un bellísimo tratado sobre la impotencia masculina, sobre las vulnerabilidades que con tanta frecuencia no reconocemos, sobre la necesidad que finalmente tenemos de los demás para sobrevivir en cuanto seres tan imperfectos que somos.
La autora, y creo que en este caso no es casualidad que sea una mujer, nos presenta unos personajes masculinos que poco tienen que ver con los héroes que siguen poblando los relatos patriarcales y androcéntricos que nos dominan. Aun siendo en la mayoría de los casos hombres con éxito, en el sentido que marca el sistema, los descubrimos cargados de contradicciones, inseguros y perdidos a veces, tremendamente frágiles en la mayoría de las ocasiones. Necesitados siempre de una mano cercana, de la leal complicidad de un amigo, de la palabra justa o de un abrazo. Hombres solos que necesitan aprender el sentido de la pérdida, que parecen no encontrar la brújula y que, pese a los triunfos, acaban en muchos casos prisioneros en su jaula. Tan poca vida es una novela sobre los miedos que con frecuencia no reconocemos, sobre el dolor que implica madurar, sobre lo absurdo de trazar fronteras cuando hablamos de emociones y afectos. En este sentido es también un libro sobre la reconstrucción del concepto de familia, entendida ésta ahora como una red de afectos y cuidados, así como sobre la necesidad de abrir el concepto del amor a una pluralidad que va más allá de las orientaciones o identidades, y que tiene que ver con una idea que explicaba muy bien la autora (http://cultura.elpais.com/cultura/2016/10/07/actualidad/1475864726_787795.html) : “El problema con las relaciones estos días es que esperamos que una relación nos dé todo: satisfacción sexual, amor, amistad, estímulo intelectual, y lo que dice el libro es que un buen matrimonio, una buena relación te puede dar dos o tres cosas de estas, pero las otras hay que buscarlas fuera. Y este libro señala que a veces podemos encontrar sexo y a veces no en la persona que queremos o nos interesa, pero a veces no, y eso está bien. Tienes que pensar qué quieres de un amigo y a veces lo que quieres de un amigo y lo que te brinda no es definible, es simplemente alguien que te va a escuchar, que va a venir a ti, que no son cualidades muy excitantes pero sí sostienen una relación”.
Tan poca vida podría resumirse como la suma de varias historias de amor, narradas con la fuerza dramática de las novelas clásicas pero también con el aliento de lo que supone vivir una relación de pareja en el siglo XXI. Es la historia de amor de los cuatro amigos, pero también la que como padre e hijo viven Harold y Jude y, sobre todo, la que une a éste con su amigo Willem. Todas ellas, pero sobre todo la última, contempladas desde la celebración que supone, o debería suponer, necesitar a alguien, tal y como se expresa casi al final de la novela: “Y él llora, llora por todo lo que ha sido, por lo que podría haber sido, por todas las viejas heridas, por las viejas dichas, llora por la vergüenza y la alegría de acabar siendo un niño, con todos los caprichos, las necesidades y las inseguridades de un niño, por el privilegio de portarse tan mal y ser perdonado, por el lujo de recibir ternura, de recibir afecto, de que le sirvan una comida y le obliguen a comérsela, por ser capaz, ¡por fin!, de creer en las palabras de consuelo de un padre, de creer que es especial para alguien, pese a todos sus errores y su odio, por culpa de todos sus errores y su odio.” Y, como podemos adivinar por este fragmento, Tan poca vida también es un relato sobre el sentimiento de culpa, sobre cómo el pasado nos aprisiona y sobre la dificultad de que cicatricen las heridas que un día nos dejaron en mitad del bosque como seres totalmente indefensos.
Y eso es justo lo que es Jude, uno de esos personajes literarios que estoy seguro no voy a olvidar en mi vida, un hombre herido, un animal vapuleado por la vida, enjaulado en el hedor de su infancia, víctima de tantas masculinidades tóxicas que en su día controlaron su alma y su cuerpo. Las masculinidades sagradas que usaron sobre él el látigo del dominio erotizado, de la violencia hecha carne y de la omnipotencia que hace de la virilidad un pretexto que justifica la sangre derramada. Es imposible no sufrir con Jude, no emocionarse con él, no llorar con él, no amarlo y hasta odiarlo, no sentir que su piel quebradiza es al mismo tiempo la de uno mismo. Como tampoco es posible no entender el amor de Willem, la entrega absoluta, el heroísmo que implica no caer en la trampa del amor romántico y asumir que cuando se quiere a alguien hay que jugar permanentemente al equilibrio inestable que supone conciliar autonomía y dependencia. “A los dos les asaltaban las dudas, pero estaban esforzándose al máximo; los dos dudarían de sí mismos, harían avances y retrocesos, pero seguirían intentándolo, porque confiaban el uno en el otro y porque Jude era la única persona del mundo que merecía que él experimentara todos los contratiempos, las dificultades, las inseguridades y la sensación de vulnerabilidad.”
“No se imagina dejando que nadie más tenga acceso a su cuerpo y a sus miedos”, escribe Hanya Yanagihara en una de las páginas de la novela refiriéndose a Jude. Esa frase resume perfectamente uno de los ejes centrales de la historia, el cual tiene mucho que ver, es evidente, con las patologías de una masculinidad hegemónica que produce tantos monstruos. En Tan poca vida, sin embargo, y frente al horror de lo que Jude ha vivido, nos encontramos afortunadamente con hombres que lloran, que se abrazan, que se dicen lo que se quieren y lo que se necesitan: “En los últimos años ha pasado de darle vergüenza llorar a llorar constantemente a solas primero, a llorar delante de Willem después, y ahora, en una última pérdida de dignidad, a llorar delante de cualquiera, en cualquier momento y por cualquier cosa. Se apoya en el pecho de Richard y solloza sobre su camisa. Richard es otra persona cuya amistad incondicional y sin límites, y cuya compasión, siempre lo han dejado perplejo. Sabe que los sentimientos de Richard hacia él se entremezclan con sus sentimientos hacia Willem, y lo comprende; le hizo a Willem una promesa y se toma en serio sus obligaciones. Pero, aparte de su estatura, su volumen, hay algo en la seriedad de Richard, en su formalidad, que le invita a pensar en él como en una especie de árbol-dios, un roble con forma de ser humano, sólido, antiguo e indestructible. No son muy habladores, pero Richard se ha convertido en su amigo de la vida adulta, no solo un amigo sino en cierto modo un padre, aunque solo tiene cuatro años más que él. O un hermano, tal vez, cuya fidelidad y honradez son inquebrantables.” Hombres para los que también es importante expresar lo que sienten: “Te quiero —concluyó Willem y, antes de que él tuviera que responder, colgó. Jude nunca sabía qué contestar cuando Willem le decía eso, pero le gustaba oírlo.”
La lealtad, la honradez, la empatía, la necesidad del otro, las emociones como fundamento de unos vínculos entre varones que nada o poco tienen que ver con los que reclaman las fratrías viriles. El cuidado como complemento de la justicia y como eje desde el que construir una nueva manera de relacionarnos. Esa es la propuesta que nos lanza la autora con una novela que, como ella misma ha confesado, se nutre de clásicos como Dickens pero sin renunciar a la mirada que supone vivir en un siglo tan líquido como el presente. Y junto a esa propuesta revolucionaria, el amor, siempre el amor como ese hogar al que uno siempre quiere volver:
“Y, por descontado, la persona a cuyo lado regresas: su cara, su cuerpo, su voz, su olor y su tacto, cómo espera a que acabes de hablar, por mucho que te extiendas, antes de responder; su sonrisa, que te recuerda a la salida de la luna; ver cómo te ha echado de menos y lo feliz que está de que hayas vuelto. Luego, si eres tan afortunado como Willem, están las cosas que esa persona ha hecho por él mientras estaba fuera: en la despensa, el congelador y la nevera habrá la comida que más le gusta y el whisky que prefiere. El jersey que creía haber perdido estará limpio y doblado en un estante del armario, y los botones de la camisa, cosidos con firmeza. Encontrará la correspondencia amontonada a un lado del escritorio, junto con el contrato de la campaña de publicidad de una cerveza austríaca que hará en Alemania, con notas en los márgenes para comentarlos con el abogado. Y él no lo mencionará, pero Willem sabrá que ha hecho todo eso con auténtico placer, y que si le gusta este piso y esta relación es en parte porque Jude lo convierte en un hogar para él, y cuando se lo diga, lejos de ofenderse Jude se quedará encantado, y Willem se alegrará. Y en esos momentos, casi una semana después de su regreso, se preguntará por qué se va tan a menudo, y si cuando terminen los compromisos del año siguiente no debería quedarse una temporada ahí, el lugar al que pertenece.”
 Medea es Aitana y Aitana es Medea. La actriz interpreta a la amante despechada, a la «mala madre», a la hechicera que es víctima de un mundo de hombres, con cada centímetro de su cuerpo: desde los dedos de los pies descalzos hasta el último cabello de su cabeza Aitana es Medea. Desde la dulzura del cuento se eleva al grito del drama y lo hace dejando que el cuerpo exprese todas las emociones. No solo la voz, sino también los brazos, las piernas, la espalda, el vientre, todo ella se hace mujer desgarrada para explicarle al público, ese coro silencioso, los argumentos de su dolor.
Medea es Aitana y Aitana es Medea. La actriz interpreta a la amante despechada, a la «mala madre», a la hechicera que es víctima de un mundo de hombres, con cada centímetro de su cuerpo: desde los dedos de los pies descalzos hasta el último cabello de su cabeza Aitana es Medea. Desde la dulzura del cuento se eleva al grito del drama y lo hace dejando que el cuerpo exprese todas las emociones. No solo la voz, sino también los brazos, las piernas, la espalda, el vientre, todo ella se hace mujer desgarrada para explicarle al público, ese coro silencioso, los argumentos de su dolor.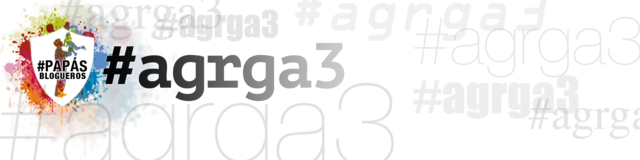























 No está de más en este 2017 recién iniciado, y en el que ojalá seamos capaces entre todas y todos de frenar el retroceso que la igualdad está sufriendo en todo el planeta, volvamos la vista y la cabeza hacia una película como Las inocentes. Para que con ella vaya tomando conciencia, quien todavía no lo haya hecho, de que el patriarcado se apoya en el dominio masculino y en la sumisión femenina. Lo cual supone, entre otras cosas, entender nuestros deseos como derechos y a ellas, incluido por supuesto su cuerpo y su sexualidad, como instrumentos para satisfacerlos. O, lo que es lo mismo, de cómo el “vivir para otros” de la Sofía de Rousseau acaba traduciéndose también en abrirse de piernas para que el macho, gracias a la fuerza o al dinero que todo lo compra, continúe siendo el dueño y señor. El poderío de nuestro falo frente al silencio de sus labios.
No está de más en este 2017 recién iniciado, y en el que ojalá seamos capaces entre todas y todos de frenar el retroceso que la igualdad está sufriendo en todo el planeta, volvamos la vista y la cabeza hacia una película como Las inocentes. Para que con ella vaya tomando conciencia, quien todavía no lo haya hecho, de que el patriarcado se apoya en el dominio masculino y en la sumisión femenina. Lo cual supone, entre otras cosas, entender nuestros deseos como derechos y a ellas, incluido por supuesto su cuerpo y su sexualidad, como instrumentos para satisfacerlos. O, lo que es lo mismo, de cómo el “vivir para otros” de la Sofía de Rousseau acaba traduciéndose también en abrirse de piernas para que el macho, gracias a la fuerza o al dinero que todo lo compra, continúe siendo el dueño y señor. El poderío de nuestro falo frente al silencio de sus labios.









