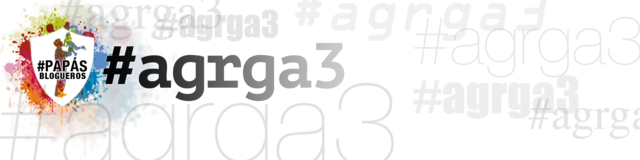Desde que M. era muy pequeño, mi mujer y yo siempre hemos incentivado su relación con los libros. Hemos pasado muchas tardes con él en la biblioteca, rebuscando entre las lecturas más adecuadas para su edad, pero también hemos intentado que, en épocas de regalos, recibiera algún libro.
Y lo cierto es que siempre ha respondido muy bien a ello. Más allá del momento de intimidad que se crea cuando nos sentamos junto a él para contarle un cuento, a M. siempre le han fascinado las historias (en cualquier formato). De hecho, a medida que se ido haciendo mayor, hemos visto cómo intenta reconstruir los cuentos que ya conoce a partir de las ilustraciones, e incluso cómo empieza a elaborar historias en las que (de forma puramente instintiva, claro) utiliza estructuras de cuento.
Así que, cuando, a través de
Madresfera, llegó a mis oídos la oferta de
Boolino de reseñar algunos de sus libros infantiles, no dudé ni un momento en abrazar la oportunidad de abrir nueva sección en este blog con ese fin. Y la cara de felicidad de M. cuando llegó mi primera elección,
Cuentos con beso paralas buenas noches, me hizo ver de inmediato que había sido una buena decisión.
La edición del libro, hay que reconocérselo a Alfaguara, es preciosa. El formato cuadrado (220 x 220 mm) es manejable y cómodo para llevar a la cama; el encuadernado parece sólido; y las (preciosas) ilustraciones de Almudena Aparicio llenan de color todas las páginas, haciéndolo muy atractivo para los niños.
Hay un total de 16 cuentos, de extensión y de estilo muy variado. Los textos se caracterizan por la imaginación y el sentido del humor de su autora, Vanesa Pérez-Sauquillo, lo que se complementa a la perfección con un cuidadísimo trabajo de maquetación, en el que, en cada página, destaca alguna frase en un tipo de letra y color mucho más llamativo: así se rompe la monotonía visual y se añaden agradecidas notas de color. En esa misma línea funcionan los dibujos de Aparicio, de trazo sencillo y agradable, muy expresivos y coloridos, que complementan con mucha eficacia la narración de las historias.
Pero, más allá de su capacidad de entretener, los cuentos de Pérez-Sauquillo también intentan, de forma sutil, divertida, romper los estereotipos (sobre todo los de género), impulsando a los niños a mirar de forma crítica los comportamientos y las actitudes que, socialmente, suelen considerarse “correctas”. La autora incita a sus pequeños lectores, en otras palabras, a sentirse libres, a despojarse de corsés y a ser espontáneos.
Uno de los detalles que, personalmente, me parecen más interesantes de
Cuentos con beso paras las buenas noches es que, aunque puede leerse como una recopilación convencional de relatos para niños, también tiene un aspecto digamos “interactivo”: en cada historia hay un beso más o menos camuflado, y se puede jugar con el pequeño lector a que sea capaz de reconocerlo/encontrarlo. Es una manera muy inteligente de incentivar la relectura y sacarle un mayor rendimiento al libro.
Eso sí, en el caso de M. (que tiene cuatro años y medio), el lenguaje de una parte de los cuentos le resulta todavía algo complicado. Algunos le han gustado mucho, pero otros no acaba de captarlos del todo, así que yo lo recomendaría para niños un pelín más mayores, que entenderán mucho mejor los textos (y los disfrutarán más).
En todo caso, se trata de una lectura muy recomendable, sobre todo para los niños que, como M., se han acostumbrado a escuchar un cuento (o varios) antes de irse a la cama.
Autoras: Vanesa Pérez-Sauquillo (textos), Almudena Aparicio (ilustraciones)
Editorial: Alfaguara
Formato: Tapa dura
Páginas: 104
Edad: +4
Precio: 12,95 € (eBook 3,99 €)
Sigue leyendo ->