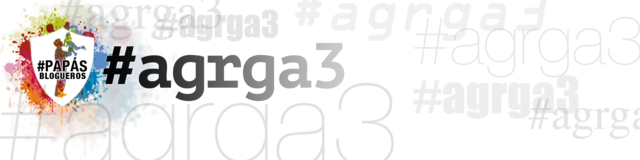Otras mujeres
La novela
La novela
Extravagancias interiores
En 1903 Thomas Mann publicó Tonio Kröger, breve novela de carácter autobiográfico en la que se esbozan sus primeros años de formación como escritor. En una escena, el protagonista, el Tonio Kröger del título, charla con su amiga Lizaveta, una jovencita bohemia que se burla de su aspecto poco artístico «con su traje de aristócrata». Y Tonio responde airado:
«¡Déjeme usted en paz con mi vestido de aristócrata! ¿Preferiría verme pasear con una chaqueta de pana raída o un chaleco de seda roja? Cuando uno es artista, ya tiene bastante con sus extravagancias interiores. Por fuera hay que ir bien vestido, ¡diablos!, y comportarse como persona decente!»
Me encantan los clichés despedazados.
Sigue leyendo ->Extravagancias interiores
En 1903 Thomas Mann publicó Tonio Kröger, breve novela de carácter autobiográfico en la que se esbozan sus primeros años de formación como escritor. En una escena, el protagonista, el Tonio Kröger del título, charla con su amiga Lizaveta, una jovencita bohemia que se burla de su aspecto poco artístico «con su traje de aristócrata». Y Tonio responde airado:
«¡Déjeme usted en paz con mi vestido de aristócrata! ¿Preferiría verme pasear con una chaqueta de pana raída o un chaleco de seda roja? Cuando uno es artista, ya tiene bastante con sus extravagancias interiores. Por fuera hay que ir bien vestido, ¡diablos!, y comportarse como persona decente!»
Me encantan los clichés despedazados.
Sigue leyendo ->Gracias a Dios que soy negro
Leyendo a Hemingway, en Por quién doblan las campanas. Me hizo gracia, y eso que no soy negro.
«-Bueno -dijo el gitano, y empezó a cantar con voz lamentosa:
Tengo nariz aplastá,
tengo cara charolá,
pero soy un hombre
como los demás.
-Olé -dijo alguien- Adelante, gitano.
La voz del gitano se elevó, trágica y burlona:
Gracias a Dios que soy negro
y que no soy catalán«
Gracias a Dios que soy negro
Leyendo a Hemingway, en Por quién doblan las campanas. Me hizo gracia, y eso que no soy negro.
«-Bueno -dijo el gitano, y empezó a cantar con voz lamentosa:
Tengo nariz aplastá,
tengo cara charolá,
pero soy un hombre
como los demás.
-Olé -dijo alguien- Adelante, gitano.
La voz del gitano se elevó, trágica y burlona:
Gracias a Dios que soy negro
y que no soy catalán«
El papel
Gentes que entienden de ello me aseguran que las redes sociales ganan terreno día a día y que sus usuarios abandonan en masa los medios de comunicación tradicionales: la radio y hasta la televisión y, sobre todo, la prensa escrita. Dicen que la celeridad de Twitter y otras redes es irresistible y que las noticias se anuncian en décimas de segundos al mundo entero. Y es verdad, veo que la estupidez y la mentira nos llega ahora a una velocidad inimaginable para quienes, como yo, preferimos la falsedad y la tontería reposada de los viejos diarios de siempre. En el papel sabemos leer entre líneas y creemos entender quién engaña a quién y para qué; entre las breves líneas de Twitter uno sospecha que jamás hay nada escrito. O sea, que todo ha cambiado. Y que todo es lo de siempre, pero ya ni el papel nos queda. A ver quién se limpia el culo con un iPad.
Sigue leyendo ->El papel
Gentes que entienden de ello me aseguran que las redes sociales ganan terreno día a día y que sus usuarios abandonan en masa los medios de comunicación tradicionales: la radio y hasta la televisión y, sobre todo, la prensa escrita. Dicen que la celeridad de Twitter y otras redes es irresistible y que las noticias se anuncian en décimas de segundos al mundo entero. Y es verdad, veo que la estupidez y la mentira nos llega ahora a una velocidad inimaginable para quienes, como yo, preferimos la falsedad y la tontería reposada de los viejos diarios de siempre. En el papel sabemos leer entre líneas y creemos entender quién engaña a quién y para qué; entre las breves líneas de Twitter uno sospecha que jamás hay nada escrito. O sea, que todo ha cambiado. Y que todo es lo de siempre, pero ya ni el papel nos queda. A ver quién se limpia el culo con un iPad.
Sigue leyendo ->Ojos azules
Leo en los periódicos que “los europeos de hace 7.000 años tenían la piel oscura y los ojos azules y, curiosamente, no poseían la capacidad de digerir la lactosa”. El estudio del genoma de los restos de un hombre del mesolítico hallado en unas excavaciones en León así lo indica. Bueno… ¿están seguros? ¿Y quienes están seguros? ¿Los científicos? ¿O los periódicos?
Me acuerdo ahora aquel chiste del viajero que, al acercarse su barco a las costas británicas por primera vez, divisó a lo lejos por fin a un hombre, que caminaba ayudado de sus muletas. “Los ingleses son cojos”, exclamó el viajero. Si en el futuro –unos 7.000 años, por ejemplo- mis restos son conservados magníficamente –y los vuestros no- y alguien pierde el tiempo en estudiar mi genoma, es posible que acaben deduciendo que los europeos de nuestra época tenían los ojos marrones. Llevaban gafas. Y digerían estupendamente la lactosa.
Leo también, y nada tiene que ver con lo anterior, que el científico Stephen Hawking ha asegurado que los agujeros negros no existen. ¡Bueno! ¡Por supuesto! No sé vosotros, pero yo siempre estuve seguro.
Ojos azules
Leo en los periódicos que “los europeos de hace 7.000 años tenían la piel oscura y los ojos azules y, curiosamente, no poseían la capacidad de digerir la lactosa”. El estudio del genoma de los restos de un hombre del mesolítico hallado en unas excavaciones en León así lo indica. Bueno… ¿están seguros? ¿Y quienes están seguros? ¿Los científicos? ¿O los periódicos?
Me acuerdo ahora aquel chiste del viajero que, al acercarse su barco a las costas británicas por primera vez, divisó a lo lejos por fin a un hombre, que caminaba ayudado de sus muletas. “Los ingleses son cojos”, exclamó el viajero. Si en el futuro –unos 7.000 años, por ejemplo- mis restos son conservados magníficamente –y los vuestros no- y alguien pierde el tiempo en estudiar mi genoma, es posible que acaben deduciendo que los europeos de nuestra época tenían los ojos marrones. Llevaban gafas. Y digerían estupendamente la lactosa.
Leo también, y nada tiene que ver con lo anterior, que el científico Stephen Hawking ha asegurado que los agujeros negros no existen. ¡Bueno! ¡Por supuesto! No sé vosotros, pero yo siempre estuve seguro.
El día en que Mallafré se rompió el brazo
Las de submarinos, sin duda; las películas que prefiero son las de submarinos. Ese juego del gato y el ratón con los enemigos, ese sepulcral silencio exterior… ¡esa claustrofobia! Y, por encima de todo, esos fantásticos capitanes capaces de emitir seis o siete órdenes seguidas sin apenas respiro, y siempre a gritos. “¡Cierren la escotilla de babor!”, “¡Póngame en comunicación con el contramaestre!”, “¡Bajen el periscopio!”, “¡Preparen misil número dos!”… “¡Lancen contramedidas!”. Es mi género preferido, sin duda. Y no puedo oír esa maravillosa retahíla de órdenes sin recordar el día en que Mallafré se rompió el brazo.
Fue en el patio del colegio, hace ya muchos años, cuando apenas teníamos doce o trece. Jugábamos al fútbol y en realidad no sé cómo sucedió: recuerdo, sí, el silencio sepulcral que se apoderó de todos, Mallafré incluido. En la caída, el brazo se le había roto por un par de sitios y le colgaba como un guiñapo ante su atónita mirada. Y la nuestra. Lo siguiente fue la inmediata aparición del Hermano Agustí, llegando desde la banda y cruzando el patio a grandes y decididas zancadas. Y dando órdenes: “¡No le toquéis!” “¡Apartaos!” “¡Subid a clase! ¡Todos!”. Borderas, no sé por qué él, recibió una orden directa del Hermano Agustí: “Corre, Borderas, rápido, a consejería, avisa al señor Vicente que llame a una ambulancia!”. El Hermano, de quien jamás habría sospechado yo esos dotes de mando, cogió delicada y eficazmente a Mallafré, que a esas alturas ya se había desmayado, sin proferir un solo gritito, y se lo llevó en volandas. El silencio seguía siendo sepulcral y lo fue toda la tarde, incluso cuando ya estábamos otra vez en clase.
Mallafré tardó unos días en volver, aparatosamente enyesado y, estoy seguro, esperando lucir su protagonismo. Craso error. Mallafré no tardó en darse cuenta del anónimo papel que le tocó vivir en la tragedia. Los protagonistas, quedó claro, no fueron ni él ni tampoco el Hermano Agustí. Fuimos nosotros, que llevábamos días contándonos los unos a los otros qué vimos, qué sentimos, qué hicimos en esos breves segundos que sucedieron entre la caída de Mallafré y la marcha del Hermano con nuestro compañero en brazos. Nos contamos la historia, la recordamos, la mejoramos.
-Cuando llegó la ambulancia… –empezó Mallafré.
-Tú que sabrás, tú estabas desmayado –le corregimos.
Las películas de submarinos, sin duda.
Sigue leyendo ->El día en que Mallafré se rompió el brazo
Las de submarinos, sin duda; las películas que prefiero son las de submarinos. Ese juego del gato y el ratón con los enemigos, ese sepulcral silencio exterior… ¡esa claustrofobia! Y, por encima de todo, esos fantásticos capitanes capaces de emitir seis o siete órdenes seguidas sin apenas respiro, y siempre a gritos. “¡Cierren la escotilla de babor!”, “¡Póngame en comunicación con el contramaestre!”, “¡Bajen el periscopio!”, “¡Preparen misil número dos!”… “¡Lancen contramedidas!”. Es mi género preferido, sin duda. Y no puedo oír esa maravillosa retahíla de órdenes sin recordar el día en que Mallafré se rompió el brazo.
Fue en el patio del colegio, hace ya muchos años, cuando apenas teníamos doce o trece. Jugábamos al fútbol y en realidad no sé cómo sucedió: recuerdo, sí, el silencio sepulcral que se apoderó de todos, Mallafré incluido. En la caída, el brazo se le había roto por un par de sitios y le colgaba como un guiñapo ante su atónita mirada. Y la nuestra. Lo siguiente fue la inmediata aparición del Hermano Agustí, llegando desde la banda y cruzando el patio a grandes y decididas zancadas. Y dando órdenes: “¡No le toquéis!” “¡Apartaos!” “¡Subid a clase! ¡Todos!”. Borderas, no sé por qué él, recibió una orden directa del Hermano Agustí: “Corre, Borderas, rápido, a consejería, avisa al señor Vicente que llame a una ambulancia!”. El Hermano, de quien jamás habría sospechado yo esos dotes de mando, cogió delicada y eficazmente a Mallafré, que a esas alturas ya se había desmayado, sin proferir un solo gritito, y se lo llevó en volandas. El silencio seguía siendo sepulcral y lo fue toda la tarde, incluso cuando ya estábamos otra vez en clase.
Mallafré tardó unos días en volver, aparatosamente enyesado y, estoy seguro, esperando lucir su protagonismo. Craso error. Mallafré no tardó en darse cuenta del anónimo papel que le tocó vivir en la tragedia. Los protagonistas, quedó claro, no fueron ni él ni tampoco el Hermano Agustí. Fuimos nosotros, que llevábamos días contándonos los unos a los otros qué vimos, qué sentimos, qué hicimos en esos breves segundos que sucedieron entre la caída de Mallafré y la marcha del Hermano con nuestro compañero en brazos. Nos contamos la historia, la recordamos, la mejoramos.
-Cuando llegó la ambulancia… –empezó Mallafré.
-Tú que sabrás, tú estabas desmayado –le corregimos.
Las películas de submarinos, sin duda.
Sigue leyendo ->Ex alumnos
Llevaba como treinta años sin verle, desde los tiempos escolares, pero enseguida supe que era él: gordinflón, bajito, sonrojado, aniñado. Ahora llevaba bigote. Y ese apellido inolvidable, recordé, De la Uña. Muy pronto supe que el encuentro sería inevitable: él me había reconocido también. Me dio un abrazo que consideré excesivo, pues en realidad nunca tuvimos mucha relación. En la escuela él tenía sus amigos, supongo, y yo los míos y quizá en todo esos años apenas cruzamos tres o cuatro frases banales y, desde luego, ninguna confidencia sobre política, mujeres o mucho menos fútbol.
-¡Hombre, hombre! –exclamó De la Uña tras ese absurdo abrazo suyo.
-¡De la Uña! –dije yo.
No hubo escapatoria. De la Uña empezó a charlotear incesantemente mostrando su alegría por el encuentro, su feliz sorpresa ante mi buen estado físico general, tan similar al que lucía ya, según él, en nuestros tiempos escolares, se congratuló por su propia buena salud y de ese modo, con un par más de hábiles frases, impidió que yo pudiera despedirme rápidamente. Mi torpe táctica de comprobar el reloj no sirvió de nada y De la Uña me tomó del brazo en modo confidencia, ese modo que jamás compartimos en el pasado.
-Oye –dijo- ¿te enteraste de lo de Clares?
-¿El jugador del Barça?
-No, hombre. El Clares del colegio.
-Pues no. La verdad es que llevo años sin verle, como a ti.
-Murió hace quince días.
-Vaya. Lo siento.
-Un ictus. Fulminante.
-Qué triste –lamenté relativamente.
-Dejó viuda y seis hijos.
-Cielos -me escandalicé.
-¿Y lo de Furrallats? –dijo De la Uña.
-¿Furrallats?
-Aquel rubito.
-Ah, ya –mentí.
-Cáncer. Le cogieron tarde –anunció De la Uña- Hace un año.
-No somos nadie –dije, pensando que en el caso de Furrallats tenía yo más razón que un santo, pues ignoraba quién era Furrallats.
-¿Y García Batés? –prosiguió sin respiro De la Uña.
-¿El que su padre tenía una taller mecánico? –tanteé.
-De suministros navales -corrigió él.
-¿Muerto también? –insinué.
-Ictericia galopante con afección pulmonar – diagnosticó De la Uña- En 2010.
En fin, para qué seguir. Tres o cuatro excompañeros muertos después, De la Uña afirmó que le esperaban en la notaría para un asunto urgente. Se despidió con prisa, no sin aconsejarme que me cuidara y con un “¡nos llamamos!” bastante absurdo, pues ni yo tengo su número ni él, espero, el mío. De eso hace tres semanas. Ayer cené con Borderas, mi amigo del alma, en el bachillerato y aún ahora.
-El otro día vi a De la Uña –anuncié.
¿De la Uña? –repitió él.
-Sí, aquel tonto gordinflón. Ahora lleva bigotito –recordé.
-Imposible –dijo Borderas.
-Bigotito, te lo juro –reí cruelmente.
-De la Uña murió hace años, coño.
-¿Qué? –protesté.
-Se tiró al metro. Fui al entierro. En el 92.
Ex alumnos
Llevaba como treinta años sin verle, desde los tiempos escolares, pero enseguida supe que era él: gordinflón, bajito, sonrojado, aniñado. Ahora llevaba bigote. Y ese apellido inolvidable, recordé, De la Uña. Muy pronto supe que el encuentro sería inevitable: él me había reconocido también. Me dio un abrazo que consideré excesivo, pues en realidad nunca tuvimos mucha relación. En la escuela él tenía sus amigos, supongo, y yo los míos y quizá en todo esos años apenas cruzamos tres o cuatro frases banales y, desde luego, ninguna confidencia sobre política, mujeres o mucho menos fútbol.
-¡Hombre, hombre! –exclamó De la Uña tras ese absurdo abrazo suyo.
-¡De la Uña! –dije yo.
No hubo escapatoria. De la Uña empezó a charlotear incesantemente mostrando su alegría por el encuentro, su feliz sorpresa ante mi buen estado físico general, tan similar al que lucía ya, según él, en nuestros tiempos escolares, se congratuló por su propia buena salud y de ese modo, con un par más de hábiles frases, impidió que yo pudiera despedirme rápidamente. Mi torpe táctica de comprobar el reloj no sirvió de nada y De la Uña me tomó del brazo en modo confidencia, ese modo que jamás compartimos en el pasado.
-Oye –dijo- ¿te enteraste de lo de Clares?
-¿El jugador del Barça?
-No, hombre. El Clares del colegio.
-Pues no. La verdad es que llevo años sin verle, como a ti.
-Murió hace quince días.
-Vaya. Lo siento.
-Un ictus. Fulminante.
-Qué triste –lamenté relativamente.
-Dejó viuda y seis hijos.
-Cielos -me escandalicé.
-¿Y lo de Furrallats? –dijo De la Uña.
-¿Furrallats?
-Aquel rubito.
-Ah, ya –mentí.
-Cáncer. Le cogieron tarde –anunció De la Uña- Hace un año.
-No somos nadie –dije, pensando que en el caso de Furrallats tenía yo más razón que un santo, pues ignoraba quién era Furrallats.
-¿Y García Batés? –prosiguió sin respiro De la Uña.
-¿El que su padre tenía una taller mecánico? –tanteé.
-De suministros navales -corrigió él.
-¿Muerto también? –insinué.
-Ictericia galopante con afección pulmonar – diagnosticó De la Uña- En 2010.
En fin, para qué seguir. Tres o cuatro excompañeros muertos después, De la Uña afirmó que le esperaban en la notaría para un asunto urgente. Se despidió con prisa, no sin aconsejarme que me cuidara y con un “¡nos llamamos!” bastante absurdo, pues ni yo tengo su número ni él, espero, el mío. De eso hace tres semanas. Ayer cené con Borderas, mi amigo del alma, en el bachillerato y aún ahora.
-El otro día vi a De la Uña –anuncié.
¿De la Uña? –repitió él.
-Sí, aquel tonto gordinflón. Ahora lleva bigotito –recordé.
-Imposible –dijo Borderas.
-Bigotito, te lo juro –reí cruelmente.
-De la Uña murió hace años, coño.
-¿Qué? –protesté.
-Se tiró al metro. Fui al entierro. En el 92.
Tumbas
¿Tumbas? ¿Qué me viene a la mente al leer esa palabra? Pues ahora mismo me viene París, por la monstruosa tumba de Napoleón, la de Jim Morrison, la de Chopin, la de… en París hay miles de tumbas importantes, pienso. También se me ocurre pensar en Ernesto Sabato y ‘Sobre héroes y tumbas’. Lo leí hace décadas y casi no recuerdo nada. Salía una muchacha llamada Alejandra. Me enamoré de ella, claro. Pienso en las tumbas que con los años he visto abrir y cerrar. Bueno, quizá me equivoco: ¿Un nicho es una tumba? También en la expresión “a tumba abierta”, en crónicas ciclistas narrando el descenso del, por ejemplo, el Galibier, y los tópicos deportivos. En la tumba de no recuerdo qué rey: es en realidad una bañera aunque haga las veces de tumba. Está en el Monasterio de Santes Creus. La bañera-tumba está hecha de pórfido: desde pequeño recuerdo el nombre de ese material pero no quién está allí enterrado. En Boris Vian y su “Escupiré sobre vuestro tumba”: tampoco recuerdo nada de ese libro y mira que me sabe mal, por Vian, que me cae muy bien. No me olvido de Edgar Allan Poe, por supuesto. Ni de la nieve que cae sobre Irlanda y sobre la tumba de Michael Furey. ¿Y retumbante viene de tumba? Una timba en una tumba. Tumbarse al sol. Seré una tumba. No sé. Las tumbas dan mucho juego, me doy cuenta.
Sigue leyendo ->Tumbas
¿Tumbas? ¿Qué me viene a la mente al leer esa palabra? Pues ahora mismo me viene París, por la monstruosa tumba de Napoleón, la de Jim Morrison, la de Chopin, la de… en París hay miles de tumbas importantes, pienso. También se me ocurre pensar en Ernesto Sabato y ‘Sobre héroes y tumbas’. Lo leí hace décadas y casi no recuerdo nada. Salía una muchacha llamada Alejandra. Me enamoré de ella, claro. Pienso en las tumbas que con los años he visto abrir y cerrar. Bueno, quizá me equivoco: ¿Un nicho es una tumba? También en la expresión “a tumba abierta”, en crónicas ciclistas narrando el descenso del, por ejemplo, el Galibier, y los tópicos deportivos. En la tumba de no recuerdo qué rey: es en realidad una bañera aunque haga las veces de tumba. Está en el Monasterio de Santes Creus. La bañera-tumba está hecha de pórfido: desde pequeño recuerdo el nombre de ese material pero no quién está allí enterrado. En Boris Vian y su “Escupiré sobre vuestro tumba”: tampoco recuerdo nada de ese libro y mira que me sabe mal, por Vian, que me cae muy bien. No me olvido de Edgar Allan Poe, por supuesto. Ni de la nieve que cae sobre Irlanda y sobre la tumba de Michael Furey. ¿Y retumbante viene de tumba? Una timba en una tumba. Tumbarse al sol. Seré una tumba. No sé. Las tumbas dan mucho juego, me doy cuenta.
Sigue leyendo ->La confusión perfecta
En una película me hubiera parecido un gag estúpido. En la vida real se me antojó sensacional. Sucedió esta mañana, ante la Sagrada Familia, mientras acompañaba a Fratello a su parque favorito zigzagueando entre centenares de turistas. Dos de ellos, diría que escandinavos, consultaban apurados una guía de viaje con aspecto de no entender nada. En la portada de su guía, el asombro. “Lisboa”, he leído.
Sigue leyendo ->La confusión perfecta
En una película me hubiera parecido un gag estúpido. En la vida real se me antojó sensacional. Sucedió esta mañana, ante la Sagrada Familia, mientras acompañaba a Fratello a su parque favorito zigzagueando entre centenares de turistas. Dos de ellos, diría que escandinavos, consultaban apurados una guía de viaje con aspecto de no entender nada. En la portada de su guía, el asombro. “Lisboa”, he leído.
Sigue leyendo ->Cielo amarillo
Cielo amarillo
Téngame informado
En el diario de hoy afirman que Corea del Norte amenaza a Estados Unidos con un ataque nuclear, que uno de cada cuatro estadounidenses cree que Obama podría ser el Anticristo y que los hombres que pierden pelo en la coronilla tienen más probabilidades de sufrir problemas coronarios. ¡Hasta en un 32 por ciento! Luego leo en una novela de John le Carré a un personaje exigiendo, sabiamente: “Téngame informado, pero no muy informado”.
Sigue leyendo ->Téngame informado
En el diario de hoy afirman que Corea del Norte amenaza a Estados Unidos con un ataque nuclear, que uno de cada cuatro estadounidenses cree que Obama podría ser el Anticristo y que los hombres que pierden pelo en la coronilla tienen más probabilidades de sufrir problemas coronarios. ¡Hasta en un 32 por ciento! Luego leo en una novela de John le Carré a un personaje exigiendo, sabiamente: “Téngame informado, pero no muy informado”.
Sigue leyendo ->Fraile
Seguro que no era su intención pero, al morir, Medardo Fraile me obligó a constatar una vez más mi vasta incultura. No es que yo no hubiera leído ninguno de sus libros; es que ni siquiera sabía que existía este escritor. Fraile murió hace unos pocos días en Glasgow y los diarios han hablado de un cuentista excepcional, adscrito a una difusa ‘generación del 50’. Ignacio Aldecoa, que aquí ha aparecido un par de veces en los últimos meses, por influencia de la desechería urbana, sería quizá uno de sus representantes más destacados. Bueno, de Medardo Fraile sigo sin leer nada, solo una entrevista que concedió a ‘El País’ en 2004 y que el diario ha rescatado con motivo de su fallecimiento. Una de sus respuestas, una reflexión sobre sus propios cuentos, me encantó: “A mí me gustan los cuentos en los que aparentemente no ocurre nada. Aparentemente. Cuando me dicen: «Es que ahí no pasa nada»; digo: «Bueno, pasa lo que no pasa». Y uno siente esa falta. Si eres muy obvio te sale un cuento decimonónico, muy atado pero sin espacio para el lector. El lector debe quedarse con la idea de que él podría acabar la historia”.
Fraile
Seguro que no era su intención pero, al morir, Medardo Fraile me obligó a constatar una vez más mi vasta incultura. No es que yo no hubiera leído ninguno de sus libros; es que ni siquiera sabía que existía este escritor. Fraile murió hace unos pocos días en Glasgow y los diarios han hablado de un cuentista excepcional, adscrito a una difusa ‘generación del 50’. Ignacio Aldecoa, que aquí ha aparecido un par de veces en los últimos meses, por influencia de la desechería urbana, sería quizá uno de sus representantes más destacados. Bueno, de Medardo Fraile sigo sin leer nada, solo una entrevista que concedió a ‘El País’ en 2004 y que el diario ha rescatado con motivo de su fallecimiento. Una de sus respuestas, una reflexión sobre sus propios cuentos, me encantó: “A mí me gustan los cuentos en los que aparentemente no ocurre nada. Aparentemente. Cuando me dicen: «Es que ahí no pasa nada»; digo: «Bueno, pasa lo que no pasa». Y uno siente esa falta. Si eres muy obvio te sale un cuento decimonónico, muy atado pero sin espacio para el lector. El lector debe quedarse con la idea de que él podría acabar la historia”.
La velocidad relativa
Los libros ya no caben en mis estantes así que ayer recogí algunos y los llevé a la desechería. Nada que lamentar: eran libros que llegaron a casa sin que yo se lo pidiera, libros que nunca pude leer o, sencillamente, libros que me negué a abrir. Mientras hacía la selección de los descartados tuve en mis manos Paradiso, de José Lezama Lima. Me di cuenta de que ya hace casi 20 años que lo compré –el 25 de octubre de 1994, para ser exactos- y que durante todo este tiempo se me ha resistido tenazmente. Sé que empecé a leerlo en ese lejano octubre, nada más comprarlo, y no pasé de las primeras cuarenta páginas; luego, periódicamente, he insistido en su lectura varias veces y siempre he fracasado.
La velocidad relativa
Los libros ya no caben en mis estantes así que ayer recogí algunos y los llevé a la desechería. Nada que lamentar: eran libros que llegaron a casa sin que yo se lo pidiera, libros que nunca pude leer o, sencillamente, libros que me negué a abrir. Mientras hacía la selección de los descartados tuve en mis manos Paradiso, de José Lezama Lima. Me di cuenta de que ya hace casi 20 años que lo compré –el 25 de octubre de 1994, para ser exactos- y que durante todo este tiempo se me ha resistido tenazmente. Sé que empecé a leerlo en ese lejano octubre, nada más comprarlo, y no pasé de las primeras cuarenta páginas; luego, periódicamente, he insistido en su lectura varias veces y siempre he fracasado.